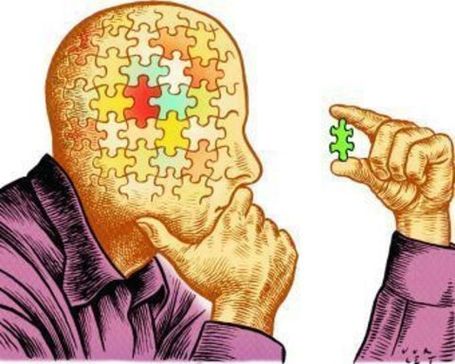“Culpar a otros de nuestras desdichas es una muestra de ignorancia;
culparnos a nosotros mismos constituye el principio del saber;
abstenerse de atribuir culpa a otros o a nosotros mismos,
es muestra de perfecta sabiduría”
Epicteto
Hoy queremos acercarles una reflexión en torno a los tiempos propios del verdadero conocimiento. En múltiples oportunidades hemos dicho que se puede hablar de conocimiento cabal cuando surge la comprensión, que es esa epifanía representada en la imposibilidad de olvidar algo porque fue bien aprendido (y consecuentemente, bien enseñado). En un texto titulado “Aurora”, específicamente en su Prefacio, Nietzsche nos indica una pauta ejemplar al señalar la necesidad de aprender lentamente diciéndonos: “Este Prólogo llega tarde, aunque no demasiado tarde; ¿qué más da, a fin de cuentas, cinco o seis años? Un libro y un problema como éstos no tienen prisa; además, tanto mi libro como yo somos amigos de la lentitud. No en vano he sido filólogo (…) «filólogo» designa a quien domina tanto el arte de leer con lentitud que acaba escribiendo también con lentitud. No escribir más que lo que pueda desesperar a quienes se apresuran, es algo a lo que no sólo me he acostumbrado, sino que me gusta, por un placer quizá no exento de malicia. La filología es un arte respetable, que exige a quienes la admiran que se mantengan al margen, que se tomen tiempo, que se vuelvan silenciosos y pausados; un arte de orfebrería, una pericia propia de un orfebre de la palabra, un arte que exige un trabajo sutil y delicado, en el que no se consigue nada si no se actúa con lentitud.”
Tal como lo sugiere Nuccio Ordine, las precitadas palabras deberían estar grabadas en piedra sólida en la puerta de cada una de las escuelas del mundo, como claro signo de claridad contra la prisa destructora de todo proceso complejo de comprensión. La paradoja aquí planteada es la siguiente: formamos profesionales en una carrera contra el tiempo, puesto que el tiempo es dinero, y perdemos en el camino la posibilidad de dar calidad a aquello que los cartones dicen acreditar: saber. Como todo lo bueno en la vida, para formar personas pensantes, creativas, resolutivas, inspiradoras, es preciso un proceso pedagógico y cognitivo sin presiones ni prisas. Ahora bien, si prestamos un poco de atención a las exigencias a las que son sometidos profesores de todo el mundo para conseguir resultados utilitaristas, cumplir con promedios de aprobación y de rendimiento académico, notamos que evidentemente hay un conflicto que denota una contradicción pragmática peligrosa y engañosa: aprender o certificar que se aprobó una asignatura curricular.
La lógica del beneficio de la velocidad, precedentemente enunciada, está arruinando literalmente el espíritu de la escuela, la universidad, en fin, la enseñanza toda. Así como con exceso de emisión monetaria sin respaldo se logra la devaluación de una moneda, con la educación sucede algo similar: emitir cientos de miles de certificaciones que dicen acreditar saber año tras año, para incrustar a la fuerza en un mercado laboral salvaje a miles de jóvenes profesionales, sin experiencia laboral alguna y con contenidos aprehendidos tironeados de los pelos por el tiempo que demandan los créditos, sin duda alguna devalúa y genera una “inflación” educativa cuyo daño ya se está percibiendo en todo el mundo. En teoría, un docente no debería empeñar todos sus esfuerzos en acumular puntajes en Juntas de Clasificación, en contar con becarios y tesistas para alimentar su currículum y sus posibilidades de ascenso (al estilo empresarial), en asistir a eventos académicos innecesarios caracterizados por la pompa más que por la experiencia propia de compartir conocimientos fructíferos, etcétera. La preocupación primordial de cualquier profesor podría estar puesta en la preparación de una buena clase, lectura y relectura de materiales para ofrecer a los alumnos, empeño y dedicación en pos de la búsqueda de la comprensión por parte de los aprendientes. Y tal vez ésto no sucede, no porque no existan docentes comprometidos, probos y excelentes, sino básicamente porque la atención, el reconocimiento y el financiamiento siempre están puestos en lo accesorio previamente señalado y no en lo simplemente esencial.
Dejemos de lado, por un momento, el aspecto tristísimo de encontrarnos con licenciados que no pueden dar fe de aquello que se asegura haber comprendido mediante la aprobación de créditos académicos y certificaciones curriculares; con médicos que cometen errores totalmente evitables; contadores y administradores de empresas y finanzas que desconocen completamente la matriz básica del funcionamiento de una economía simple; abogados que carecen totalmente del principio de realidad o lógica propia de la jurisprudencia o el docente que debe enseñar a leer y escribir a los pequeños y su ortografía, gramática, vocabulario y sintaxis dan pavor. Lo que hoy queremos analizar no es eso, no creemos estar en condiciones o estar a la altura necesaria para darle su correcto tratamiento.
Sí nos interesa plantear un problema: ¿cómo se escapa de la lógica utilitarista, mercantilista de la educación para ahondar en otro modelo, otra forma, más sensata y necesaria, a fin de producir, mediante un sistema educativo coherente, seres libres, pensantes, prósperos y felices? Imaginemos por un segundo en la posibilidad de que nuestros sistemas educativos abandonen algún día la estricta economicidad con la que se proponen “educar” y se dediquen a formar a los alumnos seriamente y sin la prisa que se centra más en la cantidad que en la calidad. Pensemos por un instante un mundo en el cual el esfuerzo que ponemos en nuestro proceso formativo se proyecte en un sinnúmero de personas que trabajan de algo que aman, porque estudiaron algo que les gusta y que disfrutan apasionadamente. Y aquí los amantes de la filosofía, las letras y las artes tenemos un problema agobiante y persistente: la imposición de la utilidad que niega toda posibilidad de eficacia a carreras denominadas inútiles para un mundo totalmente mercantilizado y mecanizado que lejos de querer contar con ciudadanos libres, pensantes, críticos y disruptivos necesita de clientes obedientes, acríticos, apolíticos y fáciles de sensibilizar.
¿Se dan cuenta, amigos lectores, el nexo existente entre educación y libertad que acabamos de exponer? Pero ahora bajemos de nuevo a éste mundo, nuestro mundo, en el cual educar es invertir, pero no de la manera benévola que vosotros seguramente estaréis pensando. Ordine nos lo explicita de manera contundente, al indicar que los sistemas de evaluación y las reglas a las que los profesores de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, a nivel mundial, están dictados por tres grandes Agencias Internacionales: el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio. Quienes financian los rendimientos educativos saben perfectamente que la rentabilidad no se encuentra en la formación de hombres y mujeres libres y críticos, en la promoción variada de la cultura, el arte, las letras y el pensamiento, sino en la reproducción sistemática en masa de futuros y potenciales consumidores apacibles. Contrariamente a ello, todos pensamos, y queremos pensar, que en realidad las instituciones educativas nos deberían formar ciudadanos que no asocien los grandes valores de la vida con el valor monetario de adquisición de bienes y servicios.
Y aquí pasamos, para concluir esta breve reflexión, a mi problema ético filosófico favorito: el puente entre la educación y la felicidad. En reiteradas oportunidades hemos expresado que es imposible ser feliz desde la esclavitud, y siguiendo el hilo lógico de lo precedentemente expuesto, es evidente que la única herramienta noble y eficaz para encauzarnos en la búsqueda de dicha libertad es, no me queda duda, la educación (no la sistematizada al estilo de pollos de granja engordando al mismo tiempo, sino la que apunte siempre a la comprensión).
Contrariamente a la tan promocionada ética del exitismo consumista, Aristóteles nos indicaba que las riquezas, el honor y las alabanzas públicas son parafernalias comparadas con la felicidad que se puede experimentar mediante una vida virtuosa que consiste en una constante búsqueda de comprensión que posibilita vivir dignamente. Mantener la búsqueda permanente de la felicidad mediante la formación continua y la promoción del pensamiento crítico y creativo, lejos de ser un ideal atemporal podría ser planteado como una meta y un derecho humano básico a resguardar, puesto que una persona que aprende para ser libre es un ciudadano que tiene más chances de sentirse y de ser parte de una comunidad a la cual le debe su parte, y con orgullo podrá brindar dicho aporte puesto que para ello abocó tantos años de estudio y esfuerzo con un sentido que excede y trasciende el mero mercado laboral y apunta a conformar una sociedad en la cual el bien común puede transformarse en una realidad cotidiana y no en un cliché moral nostálgico de un tiempo que pudo ser y nunca fue.
…